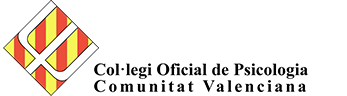Enrique Echeburúa: 'La crisis es un trastorno adaptativo muy importante'
PARTE I - Entrevista al catedrático sobre su conferencia 'Psicología clínica basada en la evidencia: realidad actual y retos de futuro' durante el Acto de Acogida Colegial de Valencia.
 Enrique Echeburúa es catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco. Miembro fundador del Instituto Vasco de Criminología, ha formado parte asimismo desde su constitución, del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Ha sido profesor invitado en las universidades de Calgary y Québec (Canadá). Autor de 32 libros y de más de 390 trabajos en libros y revistas científicas, sus líneas actuales de investigación se centran en la violencia familiar, las agresiones sexuales y el juego patológico, así como en los trastornos mentales graves y la psicología clínica forense. Dispone de una página web donde recoge referencias a su labor docente y de investigación, así como enlaces de interés.
Enrique Echeburúa es catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco. Miembro fundador del Instituto Vasco de Criminología, ha formado parte asimismo desde su constitución, del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Ha sido profesor invitado en las universidades de Calgary y Québec (Canadá). Autor de 32 libros y de más de 390 trabajos en libros y revistas científicas, sus líneas actuales de investigación se centran en la violencia familiar, las agresiones sexuales y el juego patológico, así como en los trastornos mentales graves y la psicología clínica forense. Dispone de una página web donde recoge referencias a su labor docente y de investigación, así como enlaces de interés.
El COPCV tuvo el honor de contar con el catedrático en su Acto de Acogida a los nuevos miembros del Colegio, a quienes deleitó con su conferencia "Psicología clínica basada en la evidencia: realidad actual y retos de futuro". Tal y como expuso, la psicología clínica basada en la evidencia implica la integración de la experiencia clínica con los resultados de la investigación. A pesar de los grandes progresos en la validación de los tratamiento eficaces, su difusión a los profesionales clínicos es aun muy limitada. Echeburúa hizo hincapié en las características personales de los psicólogos clínicos y las nuevas demandas terapéuticas planteadas por los pacientes en los últimos tiempos, como las patologías relacionadas con la infelicidad y el sufrimiento o Códigos Z.
1. En su trabajo trata temas relacionados con las actuales circunstancias sociales que inciden, de manera inevitable, en la práctica profesional de los psicólogos/as. En concreto, habla de los denominados Códigos Z. ¿Podría explicar los factores que influyen en el surgimiento de estas nuevas demandas terapéuticas?
Yo creo que estas nuevas patologías han aumentado por varios motivos. Primero, porque exigimos un mayor nivel de vida: la sociedad ha evolucionado, y cuando ha resuelto sus necesidades básicas exige estar bien, no aguantamos estar mal. Esto no ocurre, en cambio, en ciudades subdesarrolladas donde tienen que luchar por la supervivencia, por sacar adelante a sus hijos, por beber agua potable, por buscar una alimentación adecuada, por combatir las enfermedades más epidémicas que les pueden llevar a la muerte, que nosotros afortunadamente las tenemos superadas.
Sin embargo nos cuesta encontrar los recursos psicológicos necesarios para poder hacer frente por nosotros mismos a las circunstancias actuales. Eso en parte, tiene que ver con la privación de unas redes de apoyo social o familiar naturales que se están perdiendo. El concepto de familia patriarcal en el que uno tiene hermanos o amigos que le pueden ayudar en cualquier momento, está desapareciendo porque mucha gente ya no vive en el lugar en el que ha nacido, tiene que desplazarse perdiendo ese nivel de apoyo, lo que hace que haya personas que se sientan más infelices, por así decirlo, y que pidan ayuda.
Por otra parte hay otros factores: el envejecimiento de la población. Una persona a medida que va cumpliendo años, empieza a tener grietas… dolores y sufrimiento físico y además pérdidas (divorcio, enviudas, los hijos se marchan de casa, menor nivel económico por jubilación…) esto crea una demanda de ayuda y apoyo que antes no existía porque la gente moría más joven…En definitiva, la gente se ha acostumbrado a soportar mal el dolor.
2. Es decir, que uno de los efectos de la sociedad del bienestar es que tenemos menos capacidad de resiliencia… ¿Somos menos resolutivos? ¿Más frágiles, tal vez?
Efectivamente, yo observo dos cosas. Por una parte, nos hemos hecho muy dependientes. Para todo hay una sistema que te puede resolver muchos problemas. No somos seres autónomos, por así decirlo. Además de ser menos autónomos, estamos acostumbrados a ducharnos con agua caliente, y a tener aire acondicionado, a no tener ningún dolor, por ejemplo, en las escuelas hay una gran cantidad de analgésicos para los niños pequeños, cuando la mayor parte de los dolores, dentro de ciertos límites, hay que aguantarlos. Son dolores soportables.
Por otra parte, soportamos menos porque nos hemos hecho mucho más blandos en ese aspecto. Eso quiere decir que nos podemos sentir mal, hablo a nivel psicológico, ante cualquier efecto que nos surja en nuestras relaciones personales o nuestra vida laboral. Se nos crean expectativas de que hay que ser feliz y para ser feliz hay que tener mucho dinero, hay que hacer viajes exóticos, etc. Situaciones, por lo tanto, que desbordan a mucha gente. La vida es como la Luna, vivimos momentos de felicidad y nos vamos encontrando con cráteres y grietas, a los que hay que saber sobreponerse.
3. ¿Y cómo se concibe todo esto en un momento de crisis? ¿Cree que estas nuevas patologías del sufrimiento y la infelicidad han aumentado a causa de la crisis económica?
Indudablemente, la crisis es un trastorno adaptativo muy importante. Hay personas jóvenes que no tienen recursos, no tienen un mínimo nivel de apoyo económico para poder independizase de sus padres, por ejemplo, eso no es normal, perjudica el crecimiento personal de cada uno. Está ocurriendo en este momento en España, muchas personas de 30 años están viviendo todavía con sus padres (al margen de que se lleven bien con ellos) cuando lo lógico, es que quieran hacer su propio proyecto de vida, incluso aunque no tengan pareja, pero ser autónomos. Como en San Sebastián, que en concreto es una ciudad muy cara en cuanto a la vivienda, hay personas que están ganando sueldos que no llegan a los 1.000 euros. Hay que reflexionar. Hace poco tiempo, el mileurista se despreciaba y ahora es un privilegio. ¡Eso ha cambiado en tan sólo cinco años en la sociedad española!
Por otra parte, hay circunstancias de padres que por falta de trabajo tienen que salir adelante con la ayuda de los suegros, lo que hay que entender, que pueda suponer una humillación para la persona. Es una circunstancia muy dolorosa, que además influye en el manejo de otras habilidades como puede ser la gestión del tiempo y cuando no se sabe como manejar el tiempo libre: existe un riego mayor de beber más alcohol, de comer inadecuadamente, de estar más tiempo en la cama de lo normal… es decir, llevar hábitos de vida inadecuados. El trabajo conlleva rutina y disciplina.
Otro problema de rabiosa actualidad es la privatización de la Sanidad Pública y la limitación estrepitosa de sus recursos, para lo que su teoría de la psicología clínica basada en la evidencia, resulta muy oportuna, en el sentido de que es eficaz.
4. ¿Cree que se confunde, actualmente, la eficiencia del tratamiento con un abaratamiento o una reducción del gasto?
Sí. Hay una utilización perversa del término eficiencia. Eficiencia quiere decir consecución óptima de objetivos al menor coste posible (a nivel económico, humano) pero no quiere decir un abaratamiento o reducción de coste. Eso no es eficiencia.
Si hay un sistema eficiente, probablemente haya que invertir más dinero en ese sistema porque se están consiguiendo más objetivos. Pero muchos políticos a veces cuando utilizan el término eficiencia lo igualan al recorte. Y no se puede recortar salvajemente. Si hay unas circunstancias económicas concretas, es razonable que se recorte. Pero hay que buscar en que medios. Un ejemplo. Si con terapias cognitivas conductuales o con la intervención de los psicólogos en atención primaria consigo evitar la cronificación del paciente, entonces tendré que invertir más dinero, porque a largo plazo va a dar mayor satisfacción a las personas y va a conseguir unos mejores resultados.
5. ¿Son los protocolos una buena medida para alcanzar la eficiencia?
Hay una tendencia con la que hay que tener cuidado, relativa a un término (odiado por muchas personas) que es el del protocolo. Este sistema basado en la evidencia que defiendo, lleva a establecer protocolos. Aunque a mi no me gusta hablar de protocolo, ya que implica un criterio de rigidez, pero si de guías.
Por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, hay un protocolo de actuación y el médico tiene la obligación de seguirlo. Y si no lo sigue, tiene que justificar por escrito por qué no lo ha hecho porque sino está incurriendo en una mala praxis. También sucede en el tratamiento con electrochoques, en el caso de depresiones graves. El protocolo especifica el número de sesiones, de días a la semana, aspectos técnicos del tratamiento, etc. Hay un patrón de actuación. El tratamiento de Litio para el trastorno bipolar exige que se hagan analíticas cada cierto tiempo. A eso me refiero con protocolo.
El resto de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos yo creo que no deben responder tanto a protocolos, sino a guías de actuación que son más flexibles. Puedes aplicarlas en general, pero tienes que atender al paciente con sus individualidades. Si un tratamiento tiene 12 sesiones según el protocolo, y el paciente en la sesión 12 aún no ha solucionado su problema, se debe contemplar cierta flexibilidad de acuerdo a las características de cada paciente. Y la guía, es un apoyo para nuestra actuación sin ese nivel de rigidez que apuntamos.
6. ¿Se exige en este contexto de recortes en medios, un mayor esfuerzo por parte del profesional que atiende para suplir estas carencias?
La lectura positiva de este contexto, es que si yo tengo menos medios, tendré que optimizarlos al máximo para sacar el mayor rendimiento posible. No es que sea lo mejor, pero habrá que hacerlo así. Habrá que fomentar tratamientos que no se han utilizado en demasía, principalmente en el ámbito de la salud pública, como por ejemplo los tratamientos grupales. La solución no es que si se recorta menos dinero, no pueda haber un tratamiento adecuado para cada persona. Eso es otro problema distinto.
Afortunadamente, y a pesar de la tendencia a la privatización, nuestro sistema no tiene nada que ver con el de otros países: seguimos siendo un país privilegiado. Por citar un ejemplo, diremos la política de transplantes. Cualquier persona tiene derecho a un transplante, en función de su nivel de gravedad, independientemente de si es inmigrante o si tiene una edad o posición económica que tenga. En EEUU no está pasando eso. Otro ejemplo son los seguros médicos. En enfermedades complicadas como el cáncer, en EEUU, te puede cubrir la quimioterapia pero no la radioterapia o la cirugía. Eso es lamentable.
Creo que estamos en unas condiciones óptimas. Otra cosa es que eso corra peligro. Yo quiero creer que no, pero nunca sabremos adonde puede llegar esto. Yo creo que no llegaremos porque la demanda de la sociedad española se ha acostumbrado a que los servicios plenos sean lo normal, y creo que se va a pelear muy fuerte para mantener al menos los derechos. Al margen de que haya un copago… Tú vas a Holanda, y vas a urgencias, y te van a cobrar dinero por ir a urgencias. O vas a Francia. Y vas a pagar por eso. Esta situación que tenemos nosotros de servicio a 24 horas en atención psicológica, psiquiátrica… me parece que es óptimo.
Si hay menos dinero, aguzaremos el ingenio. Las personas tenemos mecanismos de adaptación. Las generaciones que nos han precedido han vivido en momentos tan duros como fue la Guerra Civil Española que fue terrible, y han salido adelante ¿No vamos a salir adelante nosotros ahora?
7. En relación al paciente y a su singularidad, ¿Cree que las circunstancias actuales, han aumentado las diferencias individuales entre pacientes catalogados con un mismo diagnóstico?
Pues no lo sé. Lo que creo, es que estas nuevas circunstancias están generando nuevos problemas como las nuevas adicciones: a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, problemas de juego… una de mis líneas de investigación es el juego patológico. No esperaba que surgiese el pócker online o las casas de apuestas online, que rompe el esquema de tratamiento que teníamos. Pero tendremos que diseñar estos nuevos procedimientos.
Con la evolución de la sociedad están surgiendo, ciertamente, demandas distintas. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria en una sociedad donde se sexualiza la imagen de mujer, que lleva a un presión muy fuerte sobretodo a las adolescentes y niñas de llegar a ese peso ideal. Insisto en el fenómeno de pérdida de apoyo familiar y social, por los desplazamientos de tu lugar de origen tuyos o de tus familiares, por lo que te encuentras cada vez más solo en este aspecto.