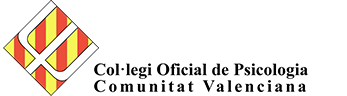La Psicología de la intervención social en la encrucijada de la visibilidad en tiempos de crisis / COVID19
El compañero, Salvador Almenar, asesor del COPCV en esta área, comparte esta interesante reflexión en la que reivindica la necesidad de la Psicología y una mayor presencia de sus profesionales para conseguir el mayor equilibrio personal y social posible, la promoción de la psicología de proximidad, o la interdisciplinaridad, entre otros aspectos.
El presente documento viene a compartir nuestras reflexiones en torno a un tema que ocupa muy seriamente la atención de los psicólogos y las psicólogas de la intervención social en un momento de grave crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de futuro que ésta acarreará.
El tema de referencia no es nuevo entre nosotros, ya que tiene un cierto recorrido en cuanto a su vigencia discursiva entre el colectivo de profesionales que trabajamos en este ámbito. Bien es cierto que, posiblemente, con una mayor intensidad en estos momentos por el gran número de iniciativas que están presentando otras profesiones del espacio de lo social para emerger y ocupar lugar preferente en la determinación de su carácter de “servicio esencial”.
Es más, en muchas ocasiones, incluso desde dentro de la propia profesión no existe la deseada unanimidad para determinar si es esta o aquella especialidad o rama de la psicología, la clínica o la intervención social, la que ha de dar respuesta a las previsibles consecuencias de la crisis en el terreno del malestar psicológico personal y colectivo que, con toda seguridad, aparecerá en la ciudadanía a causa de los grandes cambios en el devenir vital de la sociedad en su conjunto y que estamos conviniendo en denominar como la “nueva normalidad”. Nueva normalidad con escenarios económicos familiares más difíciles, con un nuevo modo de relacionarse socialmente mucho más restrictivo, con pérdidas personales en el entorno familiar o social más próximo, con situaciones de duelo mal resueltas o sin resolver o con los fantasmas interiores propios de haber vivido un estrés desconocido para la mayoría.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA
El análisis de la situación debería centrarse en dos dimensiones claramente diferenciadas para poder aportar estructura a nuestro diálogo.
- En primer lugar, con una reflexión más de carácter interno y con la mirada puesta en la relación de nuestra disciplina, la psicología de la intervención social, con otras profesiones y también en relación con el ejercicio de la profesión desde diferentes ramas de la psicología, generando esta pugna interna que no debemos obviar.
- En segundo lugar, en relación con la percepción que puedan tener sobre nuestro ejercicio profesional, tanto la ciudadanía como las instituciones públicas, en ese proceso de consideración de la necesidad imperiosa de la aplicación de nuestro saber y nuestra praxis en estos momentos de crisis. Vamos, pues, a hacer un poco de historia.
LA PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y OTRAS PROFESIONES DE LO SOCIAL. EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Los psicólogos y las psicólogas formamos parte del sistema de protección social desde su aparición como servicio público allá por los años 80 del siglo XX. La estructura profesional y de servicios se fue construyendo codo con codo con otros profesionales del trabajo social y del colectivo, entonces denominado de educadores de calle, ya que no existía la educación social como titulación universitaria.
Trabajamos desde los municipios, fundamentalmente, y fuimos transformando la asistencia social primitiva en un verdadero espacio de protección social para la ciudadanía más vulnerable, combinando la perspectiva psicológica, social y educativa en ese camino de búsqueda de la inclusión. Y todo ello, sustentado desde los poderes públicos, convencidos de la necesidad de construir un estado de bienestar homologable con los de los países europeos más avanzados y con las aportaciones del saber de las ciencias sociales, incorporando el necesario rigor científico en el diagnóstico psicosocial, en las propuestas de intervención, en el diseño de la provisión de recursos y en la evaluación, factor determinante para decidir sobre la bondad y la continuidad de las actuaciones más allá de criterios circunstanciales o de otra índole.
Planes locales, prestaciones, programas, recursos residenciales, trabajo comunitario, creación de redes y alianzas en el territorio, con la incorporación de otros agentes sociales aportando su experiencia en la construcción del bienestar colectivo, promoción de los derechos subjetivos y su articulación desde el nivel técnico... En paralelo, las diferentes administraciones públicas hicieron su camino legislativo, normativizando todo el sistema en orden a estructurarlo, dotarlo de medios materiales y personales y asegurar sus continuidad en el tiempo.
Competencialmente, han sido las administraciones autonómicas las que han ido generando las diferentes leyes que han regulado los servicios sociales públicos de nuestro país. Las de primera generación dando forma inicial a toda la estructura que se había ido construyendo en los primeros años de trabajo. Las de segunda generación clarificando y distribuyendo las competencias entre administraciones autonómica y local, dando cabida al tercer sector y a la iniciativa privada en la gestión de algunos servicios y regulando el proceso de autorización de éstos,
Por último, las más recientes, las llamadas de tercera generación, dando ese paso decisivo para reconocer como derecho subjetivo de la ciudadanía todo el catálogo de servicios contenidos en la norma y, muy importante, definiendo la titulación profesional de los técnicos llamados a gestionarlos y las ratios de población correspondientes.
Durante todo este período de tiempo y hasta la actualidad hemos ido construyendo el sistema en un continuado ejercicio de interdisciplinariedad con los trabajadores sociales, los educadores y los psicólogos. Y todo ello sin excesivos problemas, creemos, de competencia entre nosotros. Se produjo un reparto natural de las tareas, ocupándose los trabajadores sociales de la atención primaria, los educadores del ámbito de infancia y menor y de los espacios educativos no reglados y los psicólogos, de los servicios especializados de atención psicológica a familia y menores, atención a colectivos con diversidad funcional, atención psicológica a mujeres maltratadas y, conjuntamente, todos los procesos relacionados con la protección de los menores.
Hablaríamos, pues, de una cierta selección natural de los espacios de intervención y de trabajo para cada profesión, que se recolocaron y encontraron su rol sin gran dificultad.
EL INESPERADO PUNTO DE INFLEXIÓN
¿Cuándo empezó a originarse el camino de dificultad creciente para la equidad profesional entre trabajadores sociales y psicólogos de la intervención social y esa lucha por la preponderancia de una profesión sobre la otra dentro del sistema público de servicios sociales?.
Y hablamos de preponderancia, porque la convivencia entre profesionales dentro de los propios centros de trabajo, a nuestro parecer, no se ha visto muy alterada por el curso de los acontecimientos. Creemos que fue la aparición de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, la que se quiso considerar como el cuarto pilar del estado de bienestar, la que abrió la caja de los truenos de esta polémica.
La valoración del estado de las personas en posible situación de dependencia y la posterior prescripción de recursos adecuadas para la persona valorada, cuyo proceso fue asignado de un modo casi exclusivo a las trabajadoras sociales, en un procedimiento técnico en el que había claras competencias de diagnóstico, con aspectos psicológicos a valorar, así como el restrictivo acceso de los psicólogos a la acreditación como valoradores de la dependencia, hicieron el resto.
Desde entonces, y a pesar de las nuevas leyes de servicios sociales que han establecido el carácter interdisciplinar de los equipos de atención primaria, el crecimiento de los trabajadores sociales en esos equipos ha sido exponencial.
Concretamente, en la Comunitat Valenciana, el modelo tipo de equipo de atención primaria de servicios sociales en los municipios suele moverse en porcentajes aproximados de 50% de trabajadoras sociales, 20% de educadores sociales, 15% de psicólogos y otro 15% de personal administrativo, contando con el añadido del asesor jurídico incorporado recientemente.
Con este escenario, ¿vale la pena poner un empeño denodado en seguir insistiendo en la equitatividad de nuestro trabajo con el de los trabajadores sociales en el sistema público de servicios sociales? Sinceramente, creemos que no. Sería un claro error de apreciación. Y un derroche innecesario de energías. No hablo de renunciar a nuestra misión dentro del sistema. La atención psicológica a la población definida como beneficiarios de los servicios sociales públicos es una tarea primordial y de primerísima necesidad y no necesita de ningún reconocimiento adicional. Pero creemos que el liderazgo en la gestión del sistema va a ser ejercido claramente, con la anterior lógica numérica reseñada, por las trabajadoras sociales.
Si, además, añadimos que, tras la crisis sanitaria que estamos padeciendo, los servicios sociales, lógicamente, van a tener un marcado carácter prestacional y de soporte económico a las familias que hayan padecido con mayor rigor sus consecuencias, el liderazgo de aquellos se va a tornar incuestionable.
LA CIUDADANÍA Y LAS INSTITUCIONES
Vayamos ahora con ese segundo nivel que nos preocupa respecto a nuestra visibilización como psicólogos de la intervención social. Pensamos ahora en la visión que se pueda tener de nuestro ejercicio profesional desde las instituciones públicas y desde la ciudadanía en general.
Lo primero que es obvio resaltar es que las divisiones internas y los problemas de identificación profesional que puedan ocasionarse en un sector de actividad determinado no sólo no interesan, sino que confunden a la opinión pública. Las instituciones y la ciudadanía necesitan abordajes profesionales de los problemas que acucian a la sociedad, con aplicaciones correctas del saber y sus consecuentes buenas prácticas. Suponemos que eso es lo que esperan también de la piscología y sus profesionales. Y mucho más los gestores políticos, que se han acostumbrado a vivir sin tiempo para conflictos gremiales o corporativos.
En nuestra opinión, es necesario volver de nuevo la mirada a la fuerza de nuestra profesión, a la fuerza de la psicología como disciplina aplicada a la mejora del bienstar de las personas, las familias, los grupos y la sociedad en general. Todo ello traducido en diagnósticos certeros de las necesidades emergentes de la población y en las buenas praxis para la mejora de estas. Ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. En los 80 hicimos emerger la psicología educativa y creamos, consolidamos y prestigiamos la figura del psicólogo en el sistema educativo y continúa siendo un profesional de referencia en la gestión de los procesos de inclusión vigentes.
Lo hicimos también con la multitud de programas de intervención social que se generaron en los primeros servicios sociales y que se irían convirtiendo poco a poco en ese camino de saberes y prácticas que han desembocado en la actual acreditación como psicólogos de la intervención social. Y lo hicimos también en el ámbito clínico, aportando nuestro conocimiento para la mejora de la salud mental desde el sistema sanitario, y en el ámbito de las organizaciones, contribuyendo con la ciencia del comportamiento a mejorar sus procesos organizativos y los sistemas de gestión de los recursos humanos.
CONCLUSIÓN
Nuestra propuesta, pues, para finalizar, pasa por reivindicar la necesidad de la psicología, de sus saberes y sus prácticas emanadas del conocimiento científico del comportamiento humano para ser aplicados en aquellos escenarios en los que es necesario que las personas, individual o colectivamente, dispongan de herramientas para poder conseguir el mayor equilibrio personal y social posible.
En nuestro campo de la psicología de la intervención social:
- Potenciando especialmente la aparición de modelos relacionales de la ciudadanía basados en el apoyo mutuo y en la confianza recuperada.
- Reflexionando y valorando el modelo de cuidados a las personas mayores que se presta en la actualidad y sus bondades y debilidades, poniendo de nuevo a la persona y sus derechos a vivir según su modelo en el centro del proceso.
- Promocionando la atención psicológica de proximidad para aquellos colectivos que lo requieran con mayor apremio: familias en situación de vulnerabilidad, menores con necesidad de protección, barrios y comunidades vulnerables, personas en situación de dependencia, personas con diversidad funcional, jóvenes en procesos de transición a la vida adulta con especiales dificultades.
- Promocionando los programas de envejecimiento activo como modo de mejora del bienestar en personas mayores.
- Estableciendo alianzas entre actores promotores del bienestar psicológico en el territorio y dando forma a esas iniciativas.
- Potenciando el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas: niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas dependientes, personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia.
Todas estas propuestas de actuación forman parte de nuestro repertorio de saber y de hacer.
Los y las psicólogas podemos ofrecer este trabajo a la ciudadanía, a los poderes públicos y a sus representantes políticos.
Más pronto que tarde “emergeremos” como verdaderos “profesionales de referencia”, como profesión esencial para cualquier tiempo presente y futuro.
Salvador Almenar Cotino
Psicólogo
Asesor del cop-cv en el área de intervención social
Vocal de la junta directiva de la División de Intervención Social del Consejo General de la Psicología